
nota completa
El Mayo francés

Originado en una revuelta estudiantil en París, el movimiento generado en Francia en mayo de 1968 pronto se contagió a gran parte del mundo y estableció parámetros contestatarios de lo existente que difirieron de un país a otro, pero que estuvieron recorridos por un común viento de juvenilia y de rechazo al pasado, rechazo en el cual había no poco desconocimiento de éste y una disposición a actitudes radicales que en general no tomaban muy en cuenta los datos concretos de la realidad.
Surgida como una insurrección contra lo que se consideraban apolillados métodos de enseñanza universitaria, la rebelión parisina no tardó en dirigirse contra el espíritu jerárquico de la sociedad toda, especialmente visible en la Francia gaullista, y de dotarse de eslóganes ingeniosos y radicales que establecían una conexión, que no terminaba de ser evidente, con las grandes revoluciones producidas en Rusia y China. Era un vínculo más aparente que real porque estos dos movimientos habían surgido en momentos de crisis terminal de las sociedades que los habían engendrado, como último expediente para emerger a un orden revolucionario que transformaría a esas naciones de arriba a abajo, mientras que la revuelta parisina nacía en medio de la plenitud económica y el confort de los “30 gloriosos”: en pleno auge del milagro económico que había logrado Europa después de la segunda guerra mundial. Como dijo Eric Hobsbawm, “su poder adquisitivo facilitó a los jóvenes el descubrimiento de señas materiales o culturales de identidad”. Sin embargo, proseguía el historiador inglés, fue el abismo que los separaba del mundo de sus padres lo que facilitó su radicalización. Les resultaba imposible hacerse una composición de lugar que comparase su situación actual con la de las generaciones anteriores. Vivían en una época de pleno empleo, cuando un trabajo no era ya un puerto más o menos seguro para resguardarse de la tempestad, sino una oportunidad a la que se podía abandonar “para irse de vacaciones al Nepal”, seguro de que a la vuelta se encontraría otro lugar donde asentarse.[i]
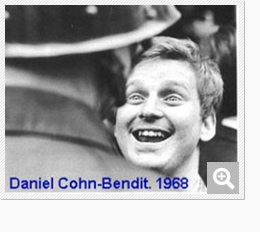 Los franceses hablan de un espíritu “soixante-huitarde” para definir la tesitura anárquica, individualista, hedonista e iconoclasta del movimiento. Eran elementos que en efecto se encontraban muy presentes en él y que de algún modo se convirtieron en su legado más perdurable. Los adolescentes en llamas reaccionaron a la insatisfacción y al aburrimiento que sentían frente al viejo modelo social para pasar a la incandescencia rebelde. Como toda incandescencia, sin embargo, su fuego no se mantuvo a largo plazo. Su influencia marcó con una impronta juvenil a la sociedad de los países de occidente y trajo consigo algunas consecuencias positivas –la liberación de viejos tabúes en materia sexual, una vinculación más igualitaria entre chicos y chicas, cierta irreverencia ante la cultura almidonada-, pero también otras negativas, como la transgresión gratuita y la droga, usadas como detonante para “épater le bourgeois” y procurarse placer sin cuidarse de las consecuencias, lo que en muchos casos aceitó una vía rápida hacia la autodestrucción, el cinismo o el escapismo. En un plano más amplio, hay que aceptar que el movimiento de mayo del 68 pavimentó la revolución cultural que tomaría forma en las décadas siguientes y prosigue hasta hoy, con el feminismo, la igualdad de género y la puesta en cuestión de los motivos que subyacen a la legitimidad de los sistemas vigentes, asuntos sobre los cuales la discusión está lejos de haberse asentado y que seguramente continuará fluyendo en las décadas futuras.
Los franceses hablan de un espíritu “soixante-huitarde” para definir la tesitura anárquica, individualista, hedonista e iconoclasta del movimiento. Eran elementos que en efecto se encontraban muy presentes en él y que de algún modo se convirtieron en su legado más perdurable. Los adolescentes en llamas reaccionaron a la insatisfacción y al aburrimiento que sentían frente al viejo modelo social para pasar a la incandescencia rebelde. Como toda incandescencia, sin embargo, su fuego no se mantuvo a largo plazo. Su influencia marcó con una impronta juvenil a la sociedad de los países de occidente y trajo consigo algunas consecuencias positivas –la liberación de viejos tabúes en materia sexual, una vinculación más igualitaria entre chicos y chicas, cierta irreverencia ante la cultura almidonada-, pero también otras negativas, como la transgresión gratuita y la droga, usadas como detonante para “épater le bourgeois” y procurarse placer sin cuidarse de las consecuencias, lo que en muchos casos aceitó una vía rápida hacia la autodestrucción, el cinismo o el escapismo. En un plano más amplio, hay que aceptar que el movimiento de mayo del 68 pavimentó la revolución cultural que tomaría forma en las décadas siguientes y prosigue hasta hoy, con el feminismo, la igualdad de género y la puesta en cuestión de los motivos que subyacen a la legitimidad de los sistemas vigentes, asuntos sobre los cuales la discusión está lejos de haberse asentado y que seguramente continuará fluyendo en las décadas futuras.
Hay otro punto que es importante tomar en cuenta. La revolución cultural de los 60’ estuvo dirigida no tanto contra la sociedad capitalista, aunque Marx apareciera en miles de pancartas, sino también, de manera inconsciente, contra la herramienta esencial de la lucha contra la sociedad burguesa: la lucha de clases. Es cierto que los animadores del movimiento –Daniel Cohn-Bendit, entre los jóvenes agitadores políticos, y Jean-Paul Sartre, Nicos Poulantzas, Louis Althusser, Michel Foucault, Herbert Marcuse y el cineasta Jean-Luc Godard, entre los que intentaron teóricamente sistematizar la protesta- legitimaban esa lucha, pero, en la agitación que proveía el movimiento, esa reivindicación era más aparente que real. Lo sustantivo, si es que puede usarse este término para designar la revuelta improvisada, ingeniosa e irreverente de los estudiantes, era más bien el “moto perpetuo” propio de la edad que tenían sus animadores.
Este suele ser el problema de las revoluciones generacionales: que se agotan no bien sus protagonistas llegan a la adultez. Sólo las revoluciones “en serio”, prendidas en núcleos sociales importantes y con protagonistas políticos impregnados de una ideología y una praxis inspiradas en una interpretación del mundo, viven hasta cumplir su destino o ser derrotadas por la reacción. De hecho, el grueso de los manifestantes de París en el 68 volvió al orden en poco tiempo y, salvo Sartre, que jamás dejó la lucha, los “nuevos filósofos” se acomodaron rápidamente al estatus quo, se suicidaron (Poulantzas) o se sumergieron en la demencia (Althusser). En unos pocos años muchos de los muchachos que habían llenado los bulevares y habían sostenido violentos encuentros con la policía, fueron reabsorbidos por el sistema y pasaron a integrar la casta de los jóvenes “yuppies” que con el tiempo serían los pilares del neoliberalismo. En otros países de Europa el problema tuvo vericuetos más sangrientos –las “Brigate Rosse” en Italia y la “Rote Armée” en Alemania-, pero en suma sus protagonistas también fueron derrotados; en buena medida por sus propios errores o crímenes, de los que el asesinato de Aldo Moro fue el epítome.
Recorriendo sendas tortuosas
Ahora bien, en la medida que el movimiento prendió en sectores juveniles de otras partes del mundo que no se beneficiaban de una plétora económica como la europea, cobró contornos que se diferenciaron mucho de la estudiantina parisiense e incluso del terrorismo selectivo practicado en Italia o en Alemania. Era evidente que las tablas de la ley de los sistemas vigentes requerían ser quebradas o modificadas en muchas partes del mundo, pero en Latinoamérica, por ejemplo, que por su constitución cultural era muy permeable al mensaje europeo, las condiciones sociales incubaban contradicciones mucho más profundas y, sobre todo, esa voluntad afectaba en forma directa a la cuestión del poder, respecto a la cual los sectores dirigentes de esta parte del mundo estaban híper sensibilizados, en especial después de la revolución cubana.
Estados Unidos, por su lado, que piloteaba con relativa comodidad su propia revuelta juvenil potenciada por la protesta contra la guerra de Vietnam y por la segregación racial, había aprendido la lección y estaba decidido, en su cúpula dirigente, a no tolerar ningún tipo de reedición de esa revolución, cuyo éxito se había debido en parte a la simpatía con que la había tratado la prensa norteamericana y a la laxitud de Washington frente al fenómeno, convencido de que se hallaba frente a una revuelta de jóvenes idealistas que ayudarían a limpiar el escenario cubano de corruptelas antes de domesticarse y favorecer un clima de negocios más apropiado que el suministrado por Batista. Cuando esa opinión se reveló errónea Washington decidió que el episodio no había de repetirse y puso en juego su batería de maniobras diplomáticas –la Alianza para el Progreso que, como el panamericanismo y tantas otras figuras retóricas, no significaba nada- y desplegó a la CIA para reforzar, aconsejar y dirigir a los servicios de inteligencia de los países latinoamericanos para que cualquier emulación del movimiento cubano quedara en agua de borrajas. El asesinato del Che Guevara en Bolivia fue un ejemplo del curso que tomarían los acontecimientos, pero en un principio esa muerte heroica sirvió de estímulo más que de freno para el romanticismo rebelde. En este escenario el Mayo francés, que se produjo un año después de la muerte del Che, impactó fuerte y sedujo a muchísimos jóvenes, que se sintieron tentados a lanzarse a la acción directa desde los claustros universitarios. Las condiciones en que se movían eran mucho más peligrosas que en Europa, sin embargo. Aunque estaban embargados por un legítimo espíritu justiciero que quería suprimir las desigualdades de nuestra América, en general no tenían idea de la naturaleza de las resistencia que iban a encontrar y se lanzaron alegremente a una empresa imposible, disgregando a otras formas de resistencia más convencional que pisaban mejor la realidad. El accionar temerario, impulsivo, de la guerrilla fundada en la “teoría del foco” y en la guerrilla urbana, que punteaba su accionar con actos de terror selectivo que tenían como método los secuestros o asesinatos y como blancos a militares y empresarios, congeló el apoyo que podían tener fuera de un sector de la pequeño burguesía progresista, y los abandonó a la furia de unos aparatos represivos enloquecidos de rabia, obtusos y enredados ya en la telaraña tejida por los servicios de inteligencia extranjeros. Esto sucedió al menos en los países de composición social compleja, como México, Argentina, Brasil o Chile, mientras que el fenómeno subsistió –aunque sin mayor dependencia ideológica de los teorizadores del foco al estilo de Regis Débray- en países como Colombia, que arrastraba un conflicto de décadas, muy anterior al mayo francés.
Es el problema que se plantea cuando alguien quiere pasar de la crítica intelectual a la crítica por las armas. En especial cuando no se sabe bien cómo usarlas y no se tiene idea de cómo funciona la dialéctica del poder en el mundo. Las tensiones sociales de nuestros países eran más graves que las de Europa o Estados Unidos, los tabiques institucionales entre los gobiernos y las masas mucho más delgados y en consecuencia existía una predisposición a usar de la violencia indiscriminada desde arriba mucho más fuerte que en las confortables París o Nueva York.
 Entre los exponentes de la rebelión no había una conciencia clara, a ambos lados del Atlántico, de cómo funcionaban las cosas. Los eslóganes llameantes –“Pensar juntos no, empujar juntos sí”, “La barricada cierra la calle pero abre el camino”, “Decreto el estado de felicidad permanente”, “Prohibido prohibir”, “Somos demasiado jóvenes para esperar”, “La imaginación al poder”, “Exagerar, ésa es el arma”, etc.- tenían un regusto entre jocoso y subjetivo que expresaba el carácter en el fondo individualista de la agitación de los jóvenes europeos y por lo tanto la asunción subconsciente de que no se estaba protagonizando una intentona para cambiar de arriba abajo a la sociedad, sino más bien tratando de darles un disgusto mayúsculo a sus mayores. Esa actitud fecundó y quizá también aflojó más allá de lo conveniente las costumbres desde la década de los 60 en adelante y constituye un elemento indisociable de la manera de percibir a nuestro tiempo que existe hoy en occidente. Cosa que quizá puede erigirse en un factor que dificulte representarse la vastedad y gravedad de la crisis que envuelve hoy al mundo. La particular conjunción de elementos que se dio en el mayo francés es irrepetible. La irreverencia hacia los poderes establecidos no puede, creemos, erigirse por sí sola en un elemento que sea capaz de con
Entre los exponentes de la rebelión no había una conciencia clara, a ambos lados del Atlántico, de cómo funcionaban las cosas. Los eslóganes llameantes –“Pensar juntos no, empujar juntos sí”, “La barricada cierra la calle pero abre el camino”, “Decreto el estado de felicidad permanente”, “Prohibido prohibir”, “Somos demasiado jóvenes para esperar”, “La imaginación al poder”, “Exagerar, ésa es el arma”, etc.- tenían un regusto entre jocoso y subjetivo que expresaba el carácter en el fondo individualista de la agitación de los jóvenes europeos y por lo tanto la asunción subconsciente de que no se estaba protagonizando una intentona para cambiar de arriba abajo a la sociedad, sino más bien tratando de darles un disgusto mayúsculo a sus mayores. Esa actitud fecundó y quizá también aflojó más allá de lo conveniente las costumbres desde la década de los 60 en adelante y constituye un elemento indisociable de la manera de percibir a nuestro tiempo que existe hoy en occidente. Cosa que quizá puede erigirse en un factor que dificulte representarse la vastedad y gravedad de la crisis que envuelve hoy al mundo. La particular conjunción de elementos que se dio en el mayo francés es irrepetible. La irreverencia hacia los poderes establecidos no puede, creemos, erigirse por sí sola en un elemento que sea capaz de con
En los 70 el espejismo de la revolución por la alegría que circulaba por Europa se opacó rápidamente y sus proyecciones más belicosas no tardaron en hacerse sombrías. Al mismo tiempo creció la imagen del “buen revolucionario” existente en las tierras supuestamente vírgenes del tercer mundo, a modo de reproducción de la creencia en el “buen salvaje” de Rousseau. Esta creencia ensalzó y estimuló a las insurrecciones que se producían en estos países, cuyo destino fue terminar de mala manera. El rebote de esa experiencia negativa, sumada a la a los efectos de la globalización, de la caída del comunismo y de la crisis sistémica del capitalismo nos ponen hoy ante un escenario donde se hace difícil un cambio que requiere la recreación de las herramientas ideológicas del pasado. No hay otro camino que intentarlo, empero, y la comprensión de las características contradictorias que hay en ese pasado es condición indispensable para empezar forjar los instrumentos que permitan adentrarse en el siglo XXI con la esperanza de poder, no digo dominar, pero sí de influir en sus coordenadas.
--------------------------------------------------------------------------------
[i] Eric Hobsbawm: “Historia del siglo XX”, editorial Planeta.