
A un siglo del estallido de la primera guerra mundial
El telegrama Zimmermann
El gobierno alemán declaró la guerra submarina sin restricciones el 1 de febrero de 1917. Era una disposición casi suicida, pues hacía caso omiso del enorme potencial norteamericano. En algunos de los dirigentes germanos esta actitud se derivaba de una supina ignorancia y de su incapacidad para calcular el tipo de reacción que ese paso provocaría en Norteamérica, pero en otros provenía del hecho de que gustaban de apostar fuerte y de que estaban bastante seguros de que el arma submarina supondría la panacea de los males de Alemania al someter a Inglaterra al mismo castigo que ella pretendía imponerles.
Los aliados estaban ansiosos por conseguir el ingreso norteamericano a la guerra. Los círculos dirigentes de Washington y Wall Street también. En caso de victoria de las potencias centrales el capitalismo financiero alemán se convertiría en una amenaza difícil de afrontar en solitario. Por lo tanto la participación estadounidense era sólo cuestión de tiempo. El reputado pacifismo de Wilson era una añagaza; en realidad estaba esperando que las circunstancias llevasen a su gobierno a una posición en la cual la participación en la guerra en el bando aliado fuese públicamente requerida y manifiestamente necesaria. Para resolver este problema contaba con la ayuda, involuntaria, de los alemanes, que no ahorraron torpezas e imprudencias para facilitarle la tarea.
 Los alemanes lanzaron la guerra submarina sin restricciones el primero de febrero y dos días después el presidente Wilson anunciaba al Congreso la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania. Sin embargo la guerra no se declaró hasta el 28 de febrero y vino precedida por un escándalo diplomático que fue la gota de agua que desbordó el vaso. El 19 de enero de 1917, dos semanas antes de la declaración de la guerra submarina irrestricta, el secretario de Estado alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigió un telegrama cifrado al embajador alemán en México, Heinrich Von Eckardt, para invitarlo a interpelar al presidente mexicano Venustiano Carranza a fin de conseguir que este se aliase con Alemania en el caso de que estallase la guerra entre este país y Estados Unidos. En la misma comunicación se indicaba al embajador que sugiriera a Carranza una invitación a Japón para sumarse al pacto, rompiendo su conexión con la Entente y sumándose a México y Alemania en una guerra contra Estados Unidos. Como incentivo se ofrecía a México ayuda económica y la devolución, después de la guerra, de Texas, Arizona y Nuevo México, que le fueran arrebatados por Estados Unidos en el siglo XIX.
Los alemanes lanzaron la guerra submarina sin restricciones el primero de febrero y dos días después el presidente Wilson anunciaba al Congreso la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania. Sin embargo la guerra no se declaró hasta el 28 de febrero y vino precedida por un escándalo diplomático que fue la gota de agua que desbordó el vaso. El 19 de enero de 1917, dos semanas antes de la declaración de la guerra submarina irrestricta, el secretario de Estado alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigió un telegrama cifrado al embajador alemán en México, Heinrich Von Eckardt, para invitarlo a interpelar al presidente mexicano Venustiano Carranza a fin de conseguir que este se aliase con Alemania en el caso de que estallase la guerra entre este país y Estados Unidos. En la misma comunicación se indicaba al embajador que sugiriera a Carranza una invitación a Japón para sumarse al pacto, rompiendo su conexión con la Entente y sumándose a México y Alemania en una guerra contra Estados Unidos. Como incentivo se ofrecía a México ayuda económica y la devolución, después de la guerra, de Texas, Arizona y Nuevo México, que le fueran arrebatados por Estados Unidos en el siglo XIX.
La propuesta era un despropósito de una dimensión monumental, no se sabe si ingenua o estúpida, aunque en realidad era ambas cosas. ¿Cómo cabía imaginar que México, con un octavo de la población de Estados Unidos, envuelto en una revolución y una guerra civil, pobre de solemnidad y casi desprovisto de tropas regulares, iba a atacar a su vecino norteño? ¿Y por qué Japón, que ya se había apropiado de las colonias alemanas en el Pacífico, iba a romper su alianza con Inglaterra, que le proporcionaba muchas ventajas, para sumergirse en una aventura que sólo beneficiaba a Alemania? Carranza no respondió al telegrama, aunque sólo hizo público su rechazo al mismo tras el ingreso de Estados Unidos a la guerra.
La carta era un disparate, que hubiera podido pasar como un juego de ingenio en una conversación privada que especulara libremente sobre hipótesis estratégicas sugestivas aunque arbitrarias. Pero no era así y en consecuencia Zimmermann remitió la propuesta con toda seriedad, dirigiéndola por los canales idóneos para comunicarla. El telegrama, codificado, viajó por el cable submarino hacia la embajada alemana en México. Los ingleses habían “pinchado” el cable desde el principio de la guerra y, más grave aun, estaban en posesión de los códigos navales alemanes, que les habían sido suministrados por los rusos, que los obtuvieron de un crucero alemán hundido frente a la costa estonia, en el Báltico. La legendaria astucia británica en el manejo de los asuntos de inteligencia se encontró con un regalo del cielo –o de las profundices del mar, si se quiere- con el telegrama Zimmermann. El Room 40, la oficina del Intelligence Service dedicada a descifrar las claves alemanas, estaba en perfectas condiciones de decriptar el mensaje y no tardó en hacerlo. Luego se realizó un rocambolesco trabajo de espionaje para hacer llegar al gobierno norteamericano una copia del documento y no dejar transparentar el hecho de que Gran Bretaña espiaba las comunicaciones trasatlánticas y estaba en posesión de las herramientas necesarias para abrir los códigos alemanes. Un aun hoy desconocido agente inglés penetró en la embajada alemana en México y consiguió robar el documento. Este fue luego hecho llegar al escritorio del presidente Wilson por intermedio de un oficial de la inteligencia naval británica. La opinión pública norteamericana reaccionó indignada y el 2 de abril de 1917 Wilson se presentó en el Congreso para demandar la autorización de ese para entrar en guerra con Alemania. El 6 de abril el Congreso aprobó por unanimidad esa decisión.
La guerra submarina
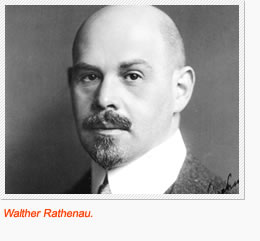 El curso de una guerra a ultranza adoptado por Alemania se vinculaba a la fuerte presencia de sus dos militares de mayor prestigio en la conducción del gobierno. Paul Von Hindenburg y Erich Ludendorff habían reemplazado a Erich Falkenhayn después del fiasco de este en Verdun y tenían ideas muy precisas acerca de cómo dirigir la guerra. Hindenburg asumió la jefatura del Estado Mayor y Ludendorff se instaló como su adjunto. Hindenburg era la figura popular, que concitaba el respeto y la admiración del público, y Ludendorff era la personalidad dominante en el terreno de las ideas y los proyectos estratégicos. A ellos se sumó Walther Rathenau, un magistral organizador de la producción bélica en las difíciles condiciones determinadas por el bloqueo aliado.[i]
El curso de una guerra a ultranza adoptado por Alemania se vinculaba a la fuerte presencia de sus dos militares de mayor prestigio en la conducción del gobierno. Paul Von Hindenburg y Erich Ludendorff habían reemplazado a Erich Falkenhayn después del fiasco de este en Verdun y tenían ideas muy precisas acerca de cómo dirigir la guerra. Hindenburg asumió la jefatura del Estado Mayor y Ludendorff se instaló como su adjunto. Hindenburg era la figura popular, que concitaba el respeto y la admiración del público, y Ludendorff era la personalidad dominante en el terreno de las ideas y los proyectos estratégicos. A ellos se sumó Walther Rathenau, un magistral organizador de la producción bélica en las difíciles condiciones determinadas por el bloqueo aliado.[i]
La primera mitad de 1917 fue un caleidoscopio de acontecimientos inesperados que revolucionarían el curso de la guerra, pero cuyo alcance en ese momento no fue discernido con claridad por todos sus protagonistas. La determinación alemana de lanzar la guerra submarina a ultranza desconocía la naturaleza del enemigo que Alemania se iba a echar encima, y su declaración coincidió con el estallido de la revolución rusa. En pocos meses esta iba a sacar a Rusia de escena como participante de la guerra, abriendo así una oportunidad dorada para el mando germano, que podría haber sido victoriosa si no fuera por la entrada de Estados Unidos a la guerra. Esto no era fácil de discernir en ese momento, sin embargo. La desesperación por liquidar al conflicto con una sola mano salvadora y jugándose el todo por el todo no iba a ser la única en esa guerra, y preanunciaría muchas de las aventuras bélicas que Adolfo Hitler lanzaría en el siguiente conflicto mundial.
La guerra submarina se desenvolvió al principio con pleno éxito para los alemanes, generando angustia y verdadera alarma entre los dirigentes aliados, en especial los británicos. Pero ese suceso no duraría mucho. Esta vez los germanos habían lanzado su ofensiva contando con un número importante de U-booten. En vez de los 25 submarinos con que contaban en 1914, disponían ahora de 105, cifra que se elevaría a 129 en junio de 1917. Las pérdidas aliadas aumentaron con rapidez. En el tercer trimestre de 1916 los alemanes habían hundido 640.000 toneladas de embarcaciones aliadas. En el mismo período los aliados habían construido 450.000 toneladas de buques mercantes. A partir de allí las anotaciones alemanas fueron en dirección ascendente: en enero, cuando aun se cumplían las “normas de navegación”, los submarinos hundieron 368.000 toneladas. En febrero, ya lanzada la campaña submarina sin restricciones, el número de hundimientos se elevó a 554.000. En marzo fueron 600.000. Y en abril, 881.000 mil.[ii] En el segundo trimestre de 1917 el tonelaje aliado mandado al fondo fue de 2.200.000 toneladas. A fines de mayo los británicos disponían de apenas seis millones de toneladas para todo el suministro y tráfico de Gran Bretaña. En abril uno de cada cuatro barcos que salían o entraban al Reino Unido era hundido en sus vías de acceso. Si la cosa seguía así, para 1918 Gran Bretaña no podría equilibrar sus pérdidas con un número similar de nuevas construcciones y se abocaría al desastre. El almirante Jellicoe, comandante de la flota inglesa, estimaba que si las pérdidas continuaban creciendo a ese ritmo, Gran Bretaña no podría continuar la guerra más allá del mes de noviembre. Y mientras el problema submarino no fuese resuelto tampoco se podría contar con el flujo de soldados norteamericanos que eran necesarios como reemplazos de las agotadas tropas francesas y británicas en el frente.
La amenaza era sutil y poco visible para el gran público, pero era enorme. Se hacía necesario encontrar contramedidas para frenar ese desgaste. Algunas de ellas fueron un verdadero fiasco, como las repetidas ofensivas que el general Haig lanzó en Flandes para intentar llegar a los puertos belgas donde estaban las bases de submarinos más próximas a las islas británicas. Todas se hundieron en el fango y en la sangre. Otra, llevada a cabo con mejores resultados, fue el embotellamiento del puerto de Zeebrugge por el almirante Keyes, que hundió varios viejos navíos dentro del puerto, cerrándolo a la actividad de los submarinos y destructores alemanes durante tres semanas. Pero las contramedidas más específicas y directas, las que obtuvieron un verdadero éxito, fueron la creación de los convoyes y la implementación de mejores armas antisubmarinas.
Hasta mediados de 1917 los barcos mercantes que se acercaban a la zona de guerra viajaban sin escolta alguna. Eran demasiados para acompañarlos en detalle y el patrullaje por zonas de la armada británica no era suficiente para frenar la actividad de los submarinos que ahora atacaban sin revelar su presencia. La decisión de reunir todos los buques mercantes en convoyes que pudieran ser cuidados por una escolta de destructores, era resistida por la armada porque forzaría a los buques de guerra a viajar a la misma velocidad que los lentos navíos mercantes, haciéndolos más vulnerables. Lo desesperado de la situación hizo que se abandonasen estos pruritos y la implantación de los convoyes produjo una inmediata reducción en las pérdidas. El Consejo Naval aliado, presidido por el contralmirante norteamericano William Sims, formó convoyes de tres velocidades para integrar diferentes tipos de navíos. Los grandes convoyes incluían hasta cincuenta barcos mercantes y de transporte de tropas, que iban acompañados por un crucero, seis destructores, once barcos rastreadores, dos lanchas torpederas y varios globos aerostáticos encargados de detectar las delatoras estelas ocasionadas por los periscopios de los submarinos. Al terminar la guerra había ocho centros de escolta distribuidos por todo el mundo, desde Murmansk a Río de Janeiro, desde Port Said a Hamton Roads, Virginia y Nova Scotia.[iii]
 Las armas antisubmarinas también habían prosperado. Los destructores poseían eyectores de cargas de profundidad preparadas para explotar a diversas profundidades. Un buque podía entonces sembrar en torno suyo un anillo de cargas que estallaban a distintos niveles, tornando muy problemática la integridad del frágil casco del submarino que se encontraba debajo. Las contramedidas aliadas no acabaron con la amenaza submarina pero la mantuvieron a un nivel razonable. El minado a los accesos de la bahía de Heligoland contribuyó a complicar la existencia de los submarinos y el otoño de 1917, que hubiera debido ser la fecha del irrevocable hundimiento inglés, pasó sin que ese hecho se hubiera verificado. A principios de 1918 por primera vez las construcciones navales aliadas superaron a la cantidad del tonelaje perdido. Los alemanes habían jugado su carta y no habían logrado el resultado apetecido, pero habían ganado un enemigo de potencia inaudita, Estados Unidos, el factor que en poco tiempo podría romper la situación de empate en el frente occidental a favor de los aliados.
Las armas antisubmarinas también habían prosperado. Los destructores poseían eyectores de cargas de profundidad preparadas para explotar a diversas profundidades. Un buque podía entonces sembrar en torno suyo un anillo de cargas que estallaban a distintos niveles, tornando muy problemática la integridad del frágil casco del submarino que se encontraba debajo. Las contramedidas aliadas no acabaron con la amenaza submarina pero la mantuvieron a un nivel razonable. El minado a los accesos de la bahía de Heligoland contribuyó a complicar la existencia de los submarinos y el otoño de 1917, que hubiera debido ser la fecha del irrevocable hundimiento inglés, pasó sin que ese hecho se hubiera verificado. A principios de 1918 por primera vez las construcciones navales aliadas superaron a la cantidad del tonelaje perdido. Los alemanes habían jugado su carta y no habían logrado el resultado apetecido, pero habían ganado un enemigo de potencia inaudita, Estados Unidos, el factor que en poco tiempo podría romper la situación de empate en el frente occidental a favor de los aliados.
Pero no se arredraban por ello. Al contrario, iban a redoblar la apuesta.
Notas
[i] Rathenau era un judío alemán integrado por completo a su país. Después de la guerra fue ministro de Relaciones Exteriores y el cerebro del pacto de Rapallo con la Unión Soviética, por el cual ambas naciones, dos parias de Europa, colaboraban en el terreno económico y también en el militar, escapando así, hasta cierto punto al diktat, de Versalles y a la hostilidad de los aliados para con los bolcheviques. Walther Rathenau fue asesinado, dos meses después de firmado el tratado, por militantes de la ultraderecha.
[ii] Norman Stone: “Breve historia de la primera guerra mundial”, Ariel , 2013.
[iii] Michael S. Neiberg: “La gran guerra, una historia global”. Paidós, 2006.