
nota completa
Stalingrado: el vuelco del destino

Winston Churchill tituló muy apropiadamente El vuelco del destino al cuarto tomo de sus memorias de la segunda guerra mundial. 1942 fue, en efecto, el año en que se dieron vuelta las tornas en ese conflicto que iba a terminar cobrándose 50 millones de vidas humanas. En el reparto del sacrificio se establecería una disparidad tajante entre el Este y el Oeste. 20 millones de soviéticos perdieron la vida durante la guerra, a los que hay que sumar ingentes cantidades de polacos y yugoslavos. Sin hablar del Holocausto, que exterminó a millones de personas sin importar su nacionalidad, por el simple hecho de ser judías. Alemania, por su parte, perdió más de cuatro millones de vidas, la inmensa mayoría de ellas en las batallas libradas en el frente oriental. Los norteamericanos y británicos, por el contrario, sumaron en todos los frentes alrededor de 700.000 bajas mortales.
Este tema fue abordado en esta misma columna en la nota ¿Quién venció y quién ganó la segunda guerra mundial?, del 23 de agosto del año pasado. El tema que nos devuelve a la consideración de ese período en la conmemoración del más terrible de los choques producidos durante ese conflicto, la batalla de Stalingrado, de cuyo final se cumplieron 70 años el 2 del presente mes de febrero.
Stalingrado no fue el momento decisivo de la guerra, como suele afirmarse, pero sí el instante en que esta modificó radicalmente su rumbo. El momento decisivo había sido, con toda probabilidad, la derrota alemana frente a Moscú en diciembre de 1941, a la que se sumó el ingreso, en ese mismo momento, de Estados Unidos a la guerra. A partir de allí la relación de fuerzas, a corto plazo, estaba desbalanceada a favor de los Aliados. Sin embargo, no todos tenían en ese momento conciencia clara de lo que había ocurrido, ni siquiera entre los participantes en la batalla. Churchill por cierto sí había aferrado las consecuencias de lo que había acontecido; pero todavía existía la posibilidad de un empate técnico, al menos de carácter provisorio, si Alemania conseguía los objetivos que iba a fijarse para la campaña de 1942.
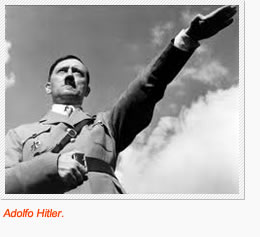 Aunque no había conciencia clara de ello por entonces, la estrategia alemana estaba condenada en razón de la naturaleza desorbitada de las metas de Hitler, quien, fijado como estaba en su nebulosa teoría de la superioridad aria, había decidido desde bastante tiempo atrás desoír los consejos del realismo político y abordar la conducción de la guerra en términos absolutos, a todo o nada. Su objetivo de máxima era conseguir el Lebensraum o espacio vital que permitiría a su país erigirse en la cabeza de un imperio europeo, para lo cual necesitaba montar una nación a escala continental, tal y como lo eran Estados Unidos y esa misma Unión Soviética que se ofrecía, a sus ojos, como presa para lograr esa meta.(1)
Aunque no había conciencia clara de ello por entonces, la estrategia alemana estaba condenada en razón de la naturaleza desorbitada de las metas de Hitler, quien, fijado como estaba en su nebulosa teoría de la superioridad aria, había decidido desde bastante tiempo atrás desoír los consejos del realismo político y abordar la conducción de la guerra en términos absolutos, a todo o nada. Su objetivo de máxima era conseguir el Lebensraum o espacio vital que permitiría a su país erigirse en la cabeza de un imperio europeo, para lo cual necesitaba montar una nación a escala continental, tal y como lo eran Estados Unidos y esa misma Unión Soviética que se ofrecía, a sus ojos, como presa para lograr esa meta.(1)
En 1941 su concepción era compartida por su Estado Mayor, aparte de alguna resistencia aislada. Como la del almirante Raeder, el jefe de la Kriegsmarine, que entendía que el principal obstáculo de Alemania era Inglaterra y aconsejaba para vencerla una “estrategia de aproximación indirecta”, aprovechando la alianza con Italia para cerrar el Mediterráneo, tomar el Canal de Suez y cortar al Imperio británico en dos, tras lo cual tiempo habría para fijar otros objetivos. En esa eventualidad hubiera sido posible conservar la relación amistosa con la URSS hasta forzar al Gran Bretaña a negociar la paz en términos ventajosos para Alemania, mientras que la instalación de las fuerzas del Eje en el Medio Oriente hubiera permitido que desde allí amenazaran los campos petrolíferos de Bakú y que se hiciera hincapié en el nacionalismo de los pueblos alógenos de confesión islámica que habitaban la zona la zona del Cáucaso.
Este tipo de soluciones no agradaban a Hitler, que soñaba todavía con un entendimiento con Londres y despreciaba a los pueblos cuyas reivindicaciones hubiera debido apoyar para lograr su sostén frente a Gran Bretaña. Pero, por sobre todo, aprovechar esa ocasión hubiera significado postergar la solución rápida del conflicto, renunciar de momento a expoliar la riqueza agrícola de Ucrania y correr el riesgo de que Stalin actuase primero y se adelantase a atacar a Alemania. Estos factores fueron demasiado para la impaciencia del Führer.
Una tentativa más limitada para ganar la guerra
La apuesta hitleriana de destruir a la Unión Soviética y ganar la guerra en 1941 fracasó frente a Moscú. El ejército alemán había sufrido muchísimo en esos meses de campaña -900.000 bajas sólo en los meses invernales-, y en la primavera de 1942 era evidente que ya no se encontraba en condiciones de plantearse una victoria total, como se había soñado a mediados del año anterior. Entonces Hitler y el Estado Mayor dieron un paso al que tal vez no se lo ha significado bastante en las historias de la segunda guerra mundial. Tarde, de una manera sesgada y con medios del todo insuficientes, retomaron algo de las concepciones de Raeder y probaron un avance hacia el Cáucaso y sus reservorios energéticos, que podía convertirse en un gigantesco movimiento de pinzas si el Afrika Korps y los aliados italianos procedían desde Libia hacia Egipto y el Canal de Suez, y desde ahí subían hacia por todo el arco levantino, hasta a darse la mano con las tropas alemanas que bajaban del norte… Un logro así hubiera sido catastrófico para los rusos y para los británicos, y hubiera provisto al Eje de una fuente energética que muy pronto le haría desperada falta
Sin embargo, esta estrategia existió más como hipótesis que como práctica. El frente ruso era la primerísima y casi absoluta prioridad. El ala derecha de la pinza germano-italiana era débil, estaba flojamente abastecida y sólo la audacia de Rommel permitió que se perfilase como una amenaza. Esa amenaza se disipó cuando los británicos derrotaron al Afrika Korps en El Alamein, incluso antes de que se definiera la batalla de Stalingrado,
La tentativa alemana en Rusia, por el contrario, estuvo potenciada al máximo. Se había renunciado a la hipótesis de una victoria total sobre el enemigo soviético. El impulso ofensivo alemán se limitaría al sur, en un intento por llegar a Bakú y a la zona petrolífera, en cuyo trámite se esperaba gastar o destruir a lo que restaba de un ejército soviético, al que suponía al borde del colapso por las espantosas pérdidas que había sufrido en el primer año de batallas. Tras el prólogo que supuso la limpieza de la península de Crimea y la toma de Sebastopol, los ejércitos alemanes y sus aliados italianos, rumanos y húngaros procedieron a romper el frente ruso y a avanzar en dos direcciones: el sur, donde se situaba el objetivo principal, y el este, para suministrar cobertura a la punta ofensiva meridional y llegar al Volga, con el objeto de cortar las líneas de abastecimiento soviéticas a la altura de la ciudad ribereña de Stalingrado.
Stalingrado –la antigua Tsaritsyn- había sido escenario del único éxito militar logrado por Stalin durante la guerra civil. Bautizada con su nombre, revestía un prestigio y un valor simbólico muy elevado. Era una ciudad industrial ultramoderna de acuerdo a los cánones de la época y concentraba una gran cantidad de fábricas dedicadas a la producción bélica. Desde un principio, entonces, se revistió de un aura mágica tanto para los alemanes como para los rusos. Ese valor simbólico se convirtió en uno de los motivos centrales que hicieron tan encarnizada la batalla, hasta el extremo de convertirla en el choque más sangriento de la contienda, un poco a la manera en que lo había sido Verdun en la primera guerra mundial, y por motivos parecidos.
El magnetismo que ejercía el nombre de la ciudad fijó a los alemanes en un esfuerzo por conquistarla por más tiempo del previsto y a un costo demasiado grande. Mientras el grupo de ejércitos A se dirigía hacia el sur, el 6º ejército Panzer se abría paso hacia Stalingrado, luchando duramente entre el Don y el Volga. Llegados a la ciudad, los alemanes tropezaron con una encarnizada resistencia soviética que aprovechó todas las ventajas que da una ciudad a sus defensores. Las ruinas, las enormes fábricas y el laberinto de las calles compensan las desventajas de un ejército que carece de la contundencia táctica o el nivel profesional para enfrentar a su enemigo en campo abierto. No en vano las embestidas contra las grandes ciudades suelen ser eludidas por las formaciones en campaña: tragan enormes cantidades de combatientes para conquistar objetivos irrelevantes y limitan la movilidad de las formaciones acorazadas, exponiéndolas al fuego de las armas antitanques y a las emboscadas. Fue el caso de Madrid en la guerra civil española, que pudo sostenerse, después de rechazar el primer ataque en noviembre de 1936, hasta el final del conflicto, sitiada pero no embestida; fue también el caso de Varsovia en ocasión de la insurrección polaca en agosto del 44; fue el de Budapest entre fines del 44 y comienzos del 45, y fue también el caso de Stalingrado.
Llevado por su orgullo Hitler se empecinó en tomar la ciudad y eliminarla como cabeza de puente. Tropezó con el encarnizamiento similar de Stalin, que no sólo no quería una derrota que pusiera el valor simbólico de su nombre en entredicho, sino que, asesorado por el STAVKA, el estado mayor soviético, percibió con rapidez hasta qué punto el encarnizamiento alemán le ofrecía una oportunidad única para una contraofensiva. El frente germano en ese lugar, en efecto, había dibujado una bolsa con flancos muy expuestos. Al compromiso geográfico se sumaba la debilidad de las tropas encargadas de guarnecer esos flancos. Los rumanos, sobre los que iba a caer el grueso del ataque soviético, estaban mal armados y desmotivados, y en una situación parecida se encontraban los italianos y los húngaros, carentes de armamento moderno y mal comandados.
Los rusos por su parte, a pesar de los estragos sufridos el año anterior y de las enormes pérdidas que estaban experimentando, se encontraban lejos de estar en las condiciones agónicas que quería creer Hitler. El carácter determinante que tienen la economía y las reservas humanas y materiales estaba a favor de los soviéticos y su peso se revelaría abrumador. Pese a las horrorosas pérdidas sufridas entre junio de 1941 y el verano de 1942 (un millón de muertos y tres millones de prisioneros) los soviéticos disponían en ese momento de 16 millones de personas en edad de ser movilizadas y podían redondear los efectivos del ejército rojo hasta nueve millones de hombres. Las fábricas trasplantadas desde la Rusia europea más allá de los Urales, sólo en el curso de los meses invernales, habían producido 4.500 tanques, 3.000 aviones, 14.000 cañones y 50.000 morteros y su rendimiento crecía de forma exponencial. Era la guerra de materiales en su más alta expresión. También los alemanes habían llamado a más hombres a filas y reforzado su producción –bajo el comando de Albert Speer esta tocaría su pico máximo en 1944, aunque por entonces la producción conjunta aliada era suficiente para aplastarla-, pero ya en abril del 42 al ejército comprometido en Rusia le faltaban cantidades ingentes de equipamiento y la inferioridad numérica se hacía sentir.
“Infighting”
 Entre agosto y noviembre de 1942 los combates en Stalingrado se caracterizaron por los incesantes ataques alemanes, que pusieron a los soviéticos contra la pared, hasta acorralar a los últimos defensores en una exigua cabeza de puente junto al Volga. La lucha fue desesperada y cuerpo a cuerpo. El comandante ruso Vasili Chuikov entendió que el mejor método para combatir a los alemanes era estrechar las distancias en la medida de lo físicamente posible, hasta confundirse en una especie de “abrazo del oso”, luchando contra el enemigo tan de cerca que este no podía valerse de su superioridad artillera y aérea para no destruir a sus propias tropas. Esto dio lugar a confrontaciones de un encarnizamiento inhumano entre pequeños equipos de soldados dotados de armamento antitanque, ametralladoras y granadas de mano, que a menudo se disputaban un edificio combatiéndose de un piso a otro. Las ruinas de las grandes fábricas de tractores, convertidas en factorías de tanques, también eran un laberinto de hierros retorcidos y de maquinaria destruida que ofrecían múltiples posibilidades para las emboscadas. En esas condiciones los francotiradores de los dos bandos podían explotar sus ocasiones, añadiendo otro factor de tensión permanente al horror del combate: casi no había rincón donde sentirse seguro. Cada edificio, convertido en fortaleza, rodeado de alambradas y minas, y erizado de ametralladoras, era un amasijo de ruinas que facilitaba la resistencia.(2)
Entre agosto y noviembre de 1942 los combates en Stalingrado se caracterizaron por los incesantes ataques alemanes, que pusieron a los soviéticos contra la pared, hasta acorralar a los últimos defensores en una exigua cabeza de puente junto al Volga. La lucha fue desesperada y cuerpo a cuerpo. El comandante ruso Vasili Chuikov entendió que el mejor método para combatir a los alemanes era estrechar las distancias en la medida de lo físicamente posible, hasta confundirse en una especie de “abrazo del oso”, luchando contra el enemigo tan de cerca que este no podía valerse de su superioridad artillera y aérea para no destruir a sus propias tropas. Esto dio lugar a confrontaciones de un encarnizamiento inhumano entre pequeños equipos de soldados dotados de armamento antitanque, ametralladoras y granadas de mano, que a menudo se disputaban un edificio combatiéndose de un piso a otro. Las ruinas de las grandes fábricas de tractores, convertidas en factorías de tanques, también eran un laberinto de hierros retorcidos y de maquinaria destruida que ofrecían múltiples posibilidades para las emboscadas. En esas condiciones los francotiradores de los dos bandos podían explotar sus ocasiones, añadiendo otro factor de tensión permanente al horror del combate: casi no había rincón donde sentirse seguro. Cada edificio, convertido en fortaleza, rodeado de alambradas y minas, y erizado de ametralladoras, era un amasijo de ruinas que facilitaba la resistencia.(2)
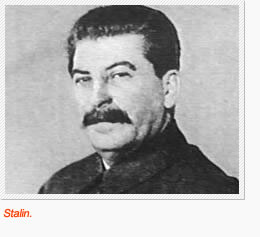 Entre la insistencia hitleriana en que había que tomar la ciudad a toda costa y la proclamación de Stalin que prohibía a sus tropas –y a sus generales- dar ni un solo paso atrás, la batalla prosiguió hasta reducir el terreno sostenido por los soviéticos a dos pequeñas bolsas pegadas al Volga, que recibían abastecimientos y refuerzos desde la otra ribera del río donde también se desplegaba el apoyo artillero que recibían. Ambos factores eran interdictos y castigados por la aviación y la artillería alemanas, lo que determinaba que gran parte de los refuerzos tuvieran que cruzar el curso de agua durante la noche. El agotamiento germano también era perceptible, y la debilidad de los flancos que protegían al VI Ejército había sido percibida con claridad por el Alto Mando Soviético, que durante meses fue acumulando las reservas necesarias para irrumpir en ellos. El OKH (Oberkommando das Heeres, el Comando en Jefe del Ejército alemán) también era consciente del riesgo de la situación, pero sus especialistas no consiguieron transmitir a Hitler su inquietud. El jefe del ejército, general Halder, que advirtió tal vez con excesiva insistencia al Führer del peligro de la situación, fue relevado.
Entre la insistencia hitleriana en que había que tomar la ciudad a toda costa y la proclamación de Stalin que prohibía a sus tropas –y a sus generales- dar ni un solo paso atrás, la batalla prosiguió hasta reducir el terreno sostenido por los soviéticos a dos pequeñas bolsas pegadas al Volga, que recibían abastecimientos y refuerzos desde la otra ribera del río donde también se desplegaba el apoyo artillero que recibían. Ambos factores eran interdictos y castigados por la aviación y la artillería alemanas, lo que determinaba que gran parte de los refuerzos tuvieran que cruzar el curso de agua durante la noche. El agotamiento germano también era perceptible, y la debilidad de los flancos que protegían al VI Ejército había sido percibida con claridad por el Alto Mando Soviético, que durante meses fue acumulando las reservas necesarias para irrumpir en ellos. El OKH (Oberkommando das Heeres, el Comando en Jefe del Ejército alemán) también era consciente del riesgo de la situación, pero sus especialistas no consiguieron transmitir a Hitler su inquietud. El jefe del ejército, general Halder, que advirtió tal vez con excesiva insistencia al Führer del peligro de la situación, fue relevado.
El 17 de noviembre los rusos desencadenaron la operación Urano, que preveía el cerco del VI Ejército en Stalingrado, y en pocos días lograron su meta. Los objetivos de la campaña de 1942 alemana estaban definitivamente arruinados. La penetración rusa ponía en riesgo mortal a las tropas alemanas que habían avanzado hasta el Cáucaso pero sin poder traspasarlo, de modo que la tentativa de hacerse con las fuentes de petróleo podía considerarse fracasada. Hitler, movido por su obstinación y orgullo, se negó a considerar una retirada de Stalingrado cuando esta era aun posible.. En esa decisión tuvieron no poca parte los consejos de Hermann Goering, que le aseguró que podría abastecer por aire a la guarnición sitiada; y la recomendación del general Von Manstein, que sostenía que había que mantener Stalingrado para permitir la retirada de las tropas alemanas que se replegaban desde el Cáucaso, mientras se abría un corredor en las líneas rusas para socorrer a la guarnición sitiada. Al VI Ejército se le ordenó entonces que permaneciese en su sitio, en vez de romper el cerco y replegarse hacia un frente estabilizado más al oeste, Esa última oportunidad pronto se disipó, en razón del rápido reforzamiento del círculo establecido por los soviéticos, y porque el abastecimiento aéreo resultó un costosísimo fracaso.
Un mes y medio después la guarnición alemana, que había combatido a la defensiva con tanta obstinación como en la ofensiva, llegó al límite de sus fuerzas. Diezmada por los combates, muriendo de hambre y frío, fue rendida por su jefe, el recién promovido mariscal Von Paulus. Este oficial había sido ascendido a ese grado en la presunción de que después de semejante distinción la honraría suicidándose, pero el militar en cuestión no participaba de la opinión de Hitler y por primera vez, después de haber aceptado el diktat de este en el sentido de no retirarse de la ciudad sitiada, con lo que condenó a sus tropas, optó por entregarse a los soviéticos. Tiempo después apareció al frente de una Unión de Oficiales Alemanes que instó a sus camaradas a rebelarse contra el Führer. De los 250.000 hombres que formaban el contingente a su mando en el momento en que los rusos establecieron el cerco, unos 95.000 fueron hechos prisioneros, y de estos apenas seis mil volvieron a Alemania en 1955. El grueso de los rendidos murió en el curso de los meses posteriores a la batalla, víctimas del hambre, del frío y de una epidemia de tifus. Las bajas totales del Eje rondaron las 850.000, mientras que los soviéticos sufrieron 1.150.000 muertos, heridos o desaparecidos, incluyendo 40.000 civiles.
Consecuencias
Después de este descomunal choque, el sentido en que iba la guerra se hizo ostensible para casi todos. La URSS había resistido un ataque terrible y lo había tornado en una victoria estruendosa. Daba la impresión de que iba a resultar imbatible de ahí en adelante. Tanto es así que los norteamericanos, que en su “Programa para la Victoria” habían previsto movilizar un ejército terrestre de 215 divisiones para, junto con los británicos, disputar por sí solos el espacio continental de Europa a Hitler, después de Stalingrado redujeron esa previsión a 89 divisiones y trasladaron el centro de interés del rearme a la marina y la aviación.(3) Esto no agradaba a los rusos, que veían que el peso de la guerra seguiría recayendo sobre sus espaldas. Tal vez por eso coquetearon a mediados del 43 con la posibilidad de una paz separada con Alemania, y gestionaron y obtuvieron una reunión secreta entre Ribbentropp y Molotov en Kirovgrad, detrás de las líneas germanas.(4) El escepticismo de Hitler sobre una posible tregua en el este, su terquedad en el sentido de no ceder terreno y su confianza en que podía aun derrotar a los rusos en su próxima ofensiva (que resultó en la batalla de Kursk y en la seguidilla de derrotas alemanas que la continuaron), nulificaba ese encuentro desde antes de que comenzase.
Pero tal vez esa cita secreta detrás de las líneas de fuego no fue tan secreta, sino una finta destinada a ser filtrada por canales oficiosos hasta llegar a los oídos de los gobiernos aliados. Es decir, que pudo no haber sido sino un sutil movimiento del Kremlin para forzar a los aliados a pensar en la apertura de un segundo frente en Francia con menos distracción que la mostrada hasta entonces. Algo los inquietaron, induciéndolos a tomarse en serio Overlord, el desembarco en Normandía. En cualquier caso, la negativa hitleriana a negociar no dejó a los rusos otra opción que hacer la guerra hasta conseguir la amarga victoria.
De entre todas las batallas de la segunda guerra mundial, Stalingrado fue la más terrible. Y, como suele suceder, se jugó en torno de motivos en los cuales la cuestión del prestigio o de la “credibilidad” ocupó un lugar casi tan grande como los imperativos estratégicos. De no haber persistido con tanta obstinación Hitler en su voluntad de alzarse con la presea que significaba Stalingrado como símbolo de prestigio para él y de desprestigio para su enemigo, es probable que la ofensiva alemana se hubiera detenido antes y se hubiera conformado con cubrir el flanco norte del Grupo de Ejércitos “A” dirigido hacia el Cáucaso, tocando el Volga por debajo de la ciudad codiciada. En ese caso tampoco se hubiera ganado la campaña, pero no se la habría perdido de la manera estrepitosa y horrorosa en que lo fue.
En cuanto a los soviéticos, a pesar de su sacrificio o precisamente a causa de este, Stalingrado se convirtió en el emblema de la resolución que los imbuía frente al proyecto negador que los enfrentaba y que combinaba exterminio con esclavitud para su futuro. La imagen de las niñas de la fuente de Barmaley que ilustra la cabecera de este artículo, captada después de un devastador bombardeo alemán a la ciudad, es un símbolo de la voluntad existencial muy propia de ese pueblo y que Alexander Solyenitsin condensó en su frase que afirma que “la vida no es el camino a la plenitud a través de la felicidad, sino a la fortaleza a través del sufrimiento”. No es un concepto corriente en nuestra sociedad de consumo, pero es un duro recordatorio de la verdad esencial de la historia.
Notas
1) Para esto tenía que exterminar o reducir a la esclavitud a las poblaciones soviéticas cuyo territorio ambicionaba ocupar. Pero ese y no otro era su proyecto, como los demuestran las “Conversaciones de sobremesa” que sostuvo en el período de auge de la campaña del verano de 1941. De alguna manera Hitler ambicionaba recrear en el este de Europa la marcha norteamericana hacia el oeste. Por absurdo que parezca, no tomaba en cuenta las diferencias que se planteaban entre uno y otro escenario, ya que para expandirse hacia Rusia no significaba enfrentarse a unos pueblos primitivos, dispersos y carentes de estado, sino a una nación poderosa, con una población enorme, alfabeta y técnicamente avanzada.
2) Las descripciones de la batalla de Stalingrado son legión. Entre ellas se puede citar especialmente a Stalingrado, de Anthony Beevor, pero también al gran díptico literario de Vasili Grossman Por una Causa Justa y Vida y Destino, publicado por Galaxia Gutenberg. Esta obra va más allá del relato de la batalla y brinda también un retrato muy vivo y denso de significado acerca de la sociedad soviética durante el estalinismo y la guerra. Hay, asimismo, entre otros muchos filmes sobre el tema, una excelente película de Jean-Jacques Annaud, El enemigo a las puertas.
3) Andreas Hillgruber, La segunda guerra mundial, Alianza Universidad, Madrid 1995, pág. 152.
4) Basil Liddell Hart: Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, Marabout Université, 1985, pág. 491.